5º Domingo
Tiempo Ordinario (A)
Mateo 5,13-16
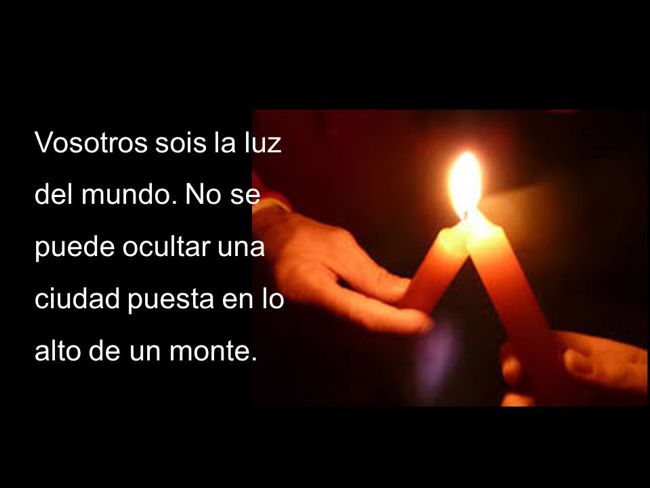
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 5,13: Ustedes son la sal de la tierra: si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Sólo sirve para tirarla y que la pise la gente. 5,14: Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. 5,15: No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. 5,16: Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo.
SALIR A LAS PERIFERIAS
Antonio José Pagola
Jesús da a conocer con dos imágenes audaces y sorprendentes lo que piensa y espera de sus seguidores. No han de vivir pensando siempre en sus propios intereses, su prestigio o su poder. Aunque son un grupo pequeño en medio del vasto Imperio de Roma, han de ser la “sal” que necesita la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo.
“Vosotros sois la sal de la tierra”. Las gentes sencillas de Galilea captan espontáneamente el lenguaje de Jesús. Todo el mundo sabe que la sal sirve, sobre todo, para dar sabor a la comida y para preservar los alimentos de la corrupción. Del mismo modo, los discípulos de Jesús han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer en la corrupción.
“Vosotros sois la luz del mundo”. Sin la luz del sol, el mundo se queda a oscuras y no podemos orientarnos ni disfrutar de la vida en medio de las tinieblas. Los discípulos de Jesús pueden aportar la luz que necesitamos para orientarnos, ahondar en el sentido último de la existencia y caminar con esperanza.
Las dos metáforas coinciden en algo muy importante. Si permanece aislada en un recipiente, la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto con los alimentos y se disuelve con la comida, puede dar sabor a lo que comemos. Lo mismo sucede con la luz. Si permanece encerrada y oculta, no puede alumbrar a nadie. Solo cuando está en medio de las tinieblas puede iluminar y orientar. Una Iglesia aislada del mundo no puede ser ni sal ni luz.
El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive hoy encerrada en sí misma, paralizada por los miedos, y demasiado alejada de los problemas y sufrimientos como para dar sabor a la vida moderna y para ofrecerle la luz genuina del Evangelio. Su reacción ha sido inmediata: “Hemos de salir hacia las periferias”.
El Papa insiste una y otra vez: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrase a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termina clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.
La llamada de Francisco está dirigida a todos los cristianos: “No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”. “El Evangelios nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro”. El Papa quiere introducir en la Iglesia lo que él llama “la cultura del encuentro”. Está convencido de que “lo que necesita hoy la iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones”.
José Antonio Pagola
http://www.musicaliturgica.com
DÉJATE ILUMINAR;
PREOCÚPATE DE SER UNA PERSONA SALADA
Fray Marcos
El texto que acabamos de escuchar es continuación de las bienaventuranzas, que leímos el domingo pasado. Estamos en el principio del primer discurso de Jesús en el evangelio de Mt. Es, por tanto, un texto al que se le quiere dar suma importancia. Se trata de dos comparaciones aparentemente sin importancia, pero que tienen un mensaje de gran valor para la vida del cristiano, pues su tarea más importante sería estar ardiendo e iluminar.
El mensaje de hoy es simplicísimo, con tal que demos por supuesta una realidad que es de lo más complicada. Efectivamente, todo el que ha alcanzado la iluminación, ilumina. Si una vela está encendida, necesariamente tiene que iluminar. Si echas sal a un alimento, necesariamente quedará salado. Pero, ¿qué queremos decir cuando aplicamos a una persona humana el concepto de iluminado? ¿Qué es una persona plenamente humana?
Todos los líderes espirituales, pero sobre todo el budismo enseñan lo mismo. Buda significa eso: el iluminado. ¡Qué difícil es entender lo que eso significa! En realidad solo lo podemos comprender en la medida que nosotros mismos estemos iluminados. Está claro, sin embargo, que no nos referimos a ninguna clase de luz material. Nos referimos más bien a un ser humano que ha despertado, es decir que ha desplegado todas sus posibilidades de ser humano. Estaríamos hablando del ideal de ser humano.
Esto es precisamente lo que nos está diciendo el evangelio. Da por supuesto todo el proceso de despertar y considera a los discípulos ya iluminados y en consecuencia, capaces de iluminar a los demás. Pero como nos dice el budismo, eso no se puede dar por supuesto, tenemos que emprender la tarea de despertar. Sería inútil que intentáramos iluminar a los demás estando nosotros apagados, dormidos. En el budismo el iluminar a los demás estaría significado por la primera consecuencia de la iluminación, la compasión.
Hay un aspecto en el que la sal y la luz coinciden. Ninguna es provechosa por sí misma. La sal sola no sirve de nada para la salud, solo es útil cuando acompaña a los alimentos. La luz no se puede ver, es absolutamente oscura hasta que tropieza con un objeto. La sal, para salar, tiene que deshacerse, disolverse, dejar de ser lo que era. La lámpara o la vela produce luz, pero el aceite o la cera se consumen. ¡Qué interesante! Resulta que “mi existencia” solo tendrá sentido en la medida que me consuma en beneficio de los demás.
La sal es uno de los minerales más simples (cloruro sódico), pero también más imprescindibles para nuestra alimentación. Pero tiene muchas otras virtudes que pueden ayudarnos a entender el relato. En tiempo de Jesús se usaban bloques de sal para revestir por dentro los hornos de pan. Con ello se conseguía conservar el calor para la cocción. Esta sal con el tiempo perdía su capacidad térmica y había que sustituirla. Los restos de las placas retiradas se utilizaban para compactar la tierra de los caminos.
Ahora podemos comprender la frase del evangelio: “pero si la se vuelve sosa, ¿con qué se salará?; no sirve más que para tirarla y que la pise la gente”. La sal no se vuelve sosa. Esta sal de los hornos, sí podía perder la virtud de conservar el calor. La traducción está mal hecha. El verbo griego que emplea tiene que ver con “perder la cabeza”, “volverse loco”. En latín “evanuerit” significa desvirtuarse, desvanecerse. Debía decir: si la sal se vuelve loca o si la sal pierde su virtud, ¿cómo podrá recuperarse? Esa sal “quemada” no servía más que para tirarla en los caminos.
No podemos hacernos una idea de lo que Jesús pensaba cuando ponía estos ejemplo pero seguro que ya intuían lo que hoy nosotros sabemos. Es curioso que haya llegado a nosotros un proverbio romano que, jugando con las palabras, dice: no hay nada más importante que la sal y el sol. Muy probablemente estas comparaciones, utilizadas en los evangelios, hacen referencia a algún refrán ancestral que no ha llegado hasta nosotros.
La sal actúa desde el anonimato. Si un alimento tiene la cantidad precisa, pasa desapercibida, nadie se acuerda de la sal. Cuando a un alimento le falta o tiene demasiada, entonces nos acordamos de ella. Lo que importa no es la sal, sino la comida sazonada. La sal no se puede salar a sí misma. Pero es imprescindible para los demás alimentos. Era tan apreciada que se repartía en pequeñas cantidades a los trabajadores, de ahí procede la palabra tan utilizada todavía de “salario” y “asalariado”.
Jesús dice que “sois la sal, soy la luz”. El artículo determinado nos advierte que no hay otra sal, que no hay otra luz. Todos tienen derecho a esperar algo de nosotros. El mundo de los cristianos no es un mundo cerrado y aparte. La salvación que propone Jesús es la salvación para todos. La única historia, el único mundo tiene que quedar sazonado e iluminado por la vida de los que siguen a Jesús. Pero cuidado, cuando la comida tiene exceso de sal se hace intragable. La dosis tiene que estar bien calculada.
Cuando se nos pide que seamos luz del mundo, se nos está exigiendo algo decisivo para la vida espiritual propia y de los demás. La luz brota siempre de una fuente incandescente. Si no ardes no podrás emitir luz. Pero si estás ardiendo, no podrás dejar de emitir luz. Solo si vivo mi humanidad, puedo ayudar a los demás a desarrollar la suya propia. Ser luz, significa poner todo nuestro bagaje espiritual al servicio de los demás.
Debemos de tener cuidado de iluminar, no deslumbrar. Debe estar al servicio del otro, pensando en el bien del otro y no en mi vanagloria. Debemos dar lo que el otro espera y necesita, no lo que nosotros queremos ofrecerle. Cuando sacamos a alguien de la oscuridad, debemos dosificar la luz para no dañar sus ojos. Los cristianos somos mucho más aficionados a deslumbrar que a iluminar. Cegamos a la gente con imposiciones excesivas y hacemos inútil el mensaje de Jesús para iluminar la vida real de cada día.
En el último párrafo, hay una enseñanza esclarecedora. “Para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre”. La única manera eficaz para trasmitir el mensaje son las obras. Una actitud verdaderamente evangélica se transformará inevitablemente en obras. Evangelizar no es proponer una doctrina muy elaborada y convincente. No es obligar a los demás a aceptar nuestra propia ideología o manera de entender la realidad.
En las obras que los demás perciben tienen que descubrir mis actitudes internas. Las obras que son fruto solo de una programación externa, no ayudan a los demás a encontrar su propio camino. Solo las obras que son reflejo de una actitud vital auténtica, son cauce de iluminación para los demás. Lo que hay en mi interior, solo puede llegar a los demás a través de las obras. Toda obra hecha desde el amor y la compasión es luz.
Meditación
Puedo desplegar mi capacidad de sazonar
Puedo vivir encendido y dar calor y luz
Soy sal para todos los que me rodean
en la medida en que hago participar a otros de mi plenitud humana.
Soy luz en la medida en que vivo mi verdadero ser
y muestro a otros el camino que les puede llevar a ser en plenitud.
Fray Marcos
https://www.feadulta.com
Las «buenas obras» de la Misión
Romeo Ballan, mccj
Un principio universal de pedagogía reza así: “Las palabras vuelan, los ejemplos arrastran”; y “un solo hecho vale más que mil palabras”. Jesús lo confirma en su programa, anunciado en las Bienaventuranzas (ver domingo anterior) y en todo el sermón de la montaña. Como buen pedagogo y predicador concreto y eficaz, Jesús lo explica tomando los ejemplos diarios de la sal y de la luz (Evangelio). La sal da sabor a la comida, cauteriza heridas, conserva alimentos; pero si pierde fuerza y sabor (es decir, su identidad), no sirve para nada y se arroja a la basura; una sal sosa es un contrasentido (v. 13). Lo mismo vale para la luz: está hecha para alumbrar a las personas, la casa, el camino, las cosas… La lámpara, el candelero, la ciudad puesta sobre un monte (v. 14-15) son otras de las imágenes que aclaran el mensaje de Jesús: la luz está para alumbrar; una luz tapada o escondida no sirve para nadie. La sal y la luz, por su naturaleza, tienden a expandirse e irradiar su presencia; conllevan, por tanto, una idea de universalidad.
Jesús aplica estas imágenes, tomadas de la vida cotidiana, a las “obras buenas” (en griego, las obras bellas) de sus seguidores, quienes, inmersos en el mundo, están llamados a dar y conservar el gusto y el sabor del Evangelio a las realidades de la vida de cada día; a ser puntos de referencia para quienes andan en la oscuridad, extraviados, en busca del camino. Naturalmente, nos advierte Jesús, la motivación y la finalidad de las obras buenas no es la vanidad complaciente del discípulo, sino la gloria del Padre (v. 16). La luz es Jesús mismo, luz para iluminar a los pueblos (Lc 2,32; LG 1). Sin embargo, la luz de Cristo no brilla en el mundo si los discípulos no son también luz. El discípulo tiene y es luz solo si le sigue a Él (Jn 8,12; versículo para el Evangelio). Jesús tiene confianza en los discípulos, les confía la misión de ser sal y luz: sin ellos la tierra no tendría sabor ni gusto, el mundo estaría en tinieblas; la vida humana sería sosa, oscura, sin sentido. Jesús pide a sus seguidores que compartan el don más precioso que tienen: su esperanza, que da sabor a la vida y luz a cuantos viven en la noche de la prueba o caminan en la incertidumbre.
Comentando la imagen del candelero, S. Juan Crisóstomo decía: “No te pido que abandones la ciudad y que rompas todas tus relaciones sociales. No, quédate en la ciudad: aquí es donde tienes que ejercitar la virtud… Porque de aquí se derivará un bien considerable”. Es un mensaje misionero, que vale para cualquier lugar y situación: se trata del valor del testimonio de vida, como primera forma de evangelización. La lectura asidua de la Palabra de Dios nos ayuda a descubrir que Dios está presente en nuestra historia cotidiana y nos lleva gradualmente a una sintonía interior y exterior con Su mensaje de vida.
En muchos casos el testimonio es el único modo posible de ser misioneros, sobre todo en los contextos de minorías cristianas y de persecuciones; a veces es posible tan solo ser grano de trigo que cae en tierra y muere en el surco; el fruto ya vendrá más tarde (cfr. Jn 12,24). En los años sesenta del siglo pasado, que fueron particularmente difíciles para la Iglesia en Sudán (expulsiones, restricciones, cárcel…), a los misioneros que se preguntaban qué debían hacer, la Congregación de Propaganda Fide les contestó en nombre del Papa con un mensaje resumido en “tres P”: presencia, paciencia, plegaria. Si añadimos también pobreza (como en la época del terrorismo en Perú, en los años ‘80-‘90), tenemos la síntesis del testimonio. Un obispo asiático aconsejaba a los nuevos misioneros en dificultad que cultivaran de manera especial “la pacienciay la plegaria”. Cuando el testimonio llega hasta el martirio, la luz del amor y del perdón brilla luminosa, enriquecida por la fuerza de la intercesión.
En la I lectura el profeta Isaías subraya dos veces cuáles son las “obras buenas” que agradan al corazón de Dios: dar de comer al hambriento, vestir al que está desnudo, hospedar en casa a los pobres, a los sin techo, desterrar la opresión… (v. 7.9). Las obras de misericordia tienen su lenguaje, hacen brillar la luz en las tinieblas (v. 8.10); curan nuestras heridas (v. 8); serán el test para el juicio final (Mt 25). “Con las obras de caridad nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso”. (San Juan Bosco). Desde siempre las obras de misericordia y de promoción humana acompañan, con su típica elocuencia, la misión de la Iglesia, siempre y cuando se realicen en la gratuidad, sin miras proselitistas u otros intereses (cfr. RMi 42.60).S. Josef Freinademetz, misionero verbita en China, decía: “La caridad es el lenguaje que todos los pueblos entienden”.Las conversiones y los bautismos llegarán más tarde, como dones del Espíritu, cuando Él quiera.
El testimonio misionero – nos enseña San Pablo (II lectura) – se realiza con personas débiles y con medios frágiles (v. 3), pero cuenta “con la manifestación del Espíritu” (v. 4) y el “poder de Dios” (v. 5). “La luz y la sal son elementos hechos para salir, para no quedarse encerrados en sí mismos, aman los espacios, la profundidad, el horizonte. Son materia de alteridad. La luz no se ilumina a sí misma, ni la sal se da sabor a sí misma. La luz se propaga, se difunde. La sal se mezcla, penetra y da gusto a las cosas” (R. Vinco, San Nicolò, Verona). Ser sal y luz revela nuestra identidad y nuestro modo de ser: ser a la manera de la sal y de la luz. Estos elementos no provocan violencia, no se imponen, sino que se difunden dentro las cosas, trabajan en silencio. Estamos ante páginas de gran intensidad misionera.
Ser la Sal y la Luz, Pero ¿Cómo?
Fernando Armellini
Introducción
“Hoy ya no hay fe, dicen algunos. Antes ¡había tanta!” ¿Cómo se mide la fe? ¿De acuerdo, quizás, con las estadísticas de todos aquellos que participan en la misa dominical, que se acercan a los sacramentos, que se casan por la Iglesia, que envían sus hijos al catecismo? ¿Se tiene en cuenta, acaso, las muchedumbres imponentes que se reúnen en los grandes encuentros eclesiásticos? ¿Cómo llegamos a saber si la fe aumenta o disminuye y cuándo sucede esto? ¿Es, quizás en las solemnes celebraciones, cuidadas hasta el mínimo detalle e impecablemente ejecutas, donde los cristianos se muestran como la sal de la tierra y luz del mundo?
Una espléndida parábola de Jesús (cf. Mt 25,31-46) revela cuán diversamente de nosotros la valora Dios. Más que en la práctica religiosa, la fidelidad a las tradiciones, la observancia escrupulosa de los ritos, Dios se muestra interesado en nuestra adhesión concreta a su proyecto de amor en favor del hombre. Brillan en el mundo como destellos encantadores de la luz de Dios aquellos que comparten el pan con el hambriento, el agua con el sediento, que visten al desnudo y hospedan al que no tiene casa, cuidan al enfermo y defienden a las víctimas de la injusticia.
El criterio es clarísimo y, sin embargo, muchos continúan limitando sus relaciones con Dios al cumplimiento escrupuloso de las prácticas religiosas. Esta actitud podría revelarse un día como trágica ilusión. Solo la vida de los justos, de aquellos quienes creen en las bienaventuranzas propuestas por Jesús, es como la luz que “brilla como la aurora, y se va esclareciendo hasta pleno día” (Prov 4,18).
Primera Lectura: Isaías 58,7-10
Esto dice el Señor: 58,7: Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propio hermano. 58,8: Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente; tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. 58,9: Entonces llamarás al Señor, y te responderá; pedirás auxilio, y te dirá: Aquí estoy. Si destierras de ti toda opresión, y el señalar con el dedo, y la palabra maligna; 58,10: si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. – Palabra de Dios
La práctica del ayuno es conocida por casi todos los pueblos. Desde los tiempos más remotos se ayunaba en épocas de peligro o de calamidades, cuando el granizo o la plaga de langostas arrasaban las cosechas, cuando las lluvias tardaban. Este sacrificio voluntario tenía como objetivo conmover a Dios, aplacarlo, convencerlo de que pusiera fin a sus castigos. Durante los días de ayuno se usaban vestidos viejos y desgastados, se solía cubrir la cabeza de polvo y ceniza, se interrumpían las relaciones sexuales, la gente no se bañaba, andaban descalzos, se dormía en tierra.
La lectura de hoy se refiere a uno de estos períodos de ayuno. Estamos en el siglo V a.C., tiempo del post-exilio. Los desterrados han regresado de Babilonia; sin embargo, las promesas anunciadas por los profetas tardan en realizarse. En vez de la suspirada comunidad pacífica, se ha instaurado una sociedad dominada por arribistas y aprovechadores. Hay violencia por doquier, abusos, discordias. Para convencer a Dios a que intervenga, se decide un ayuno nacional, riguroso, severo.
Nada cambia, sin embargo. Todo continúa como antes y se insinúa en muchos la sospecha que el ayuno sea ineficaz. ¿Para qué ayunar si el Señor no escucha y es como si no nos hubiéramos sometido a mortificaciones y renuncias? (cf. Is 58,3).
La lectura de hoy es la respuesta a este interrogante.
La culpa de que nada cambie, dice el profeta, no es del Señor, sino de manera errónea de practicar el ayuno, reducido a un auto-castigo estéril, a una dolorosa penitencia. Esta clase de ayuno no obtiene ningún resultado porque somete el cuerpo a privaciones sí, pero no cambia el corazón.
El verdadero ayuno, aquel que produce resultados prodigiosos, consiste en compartir el propio pan con el hambriento, hospedar en casa a los indigentes sin techo, vestir al desnudo y no volver la espalda a tu hermano que vive a tu lado en condiciones inhumanas, aunque sea diferente el color de su piel, extraña su cultura y otra su religión (v.7).
Este comportamiento nuevo produce milagros: cura prontamente las heridas de la sociedad, resuelve situaciones desagradables, crea relaciones fraternas y hace nacer una comunidad en que resplandecen la justicia y la gloria de Dios (v. 8).
En la segunda parte de la lectura (vv. 9-10) viene indicada otra característica del ayuno: el compromiso a quitar de en medio toda clase de opresión, arrogancia y prepotencia. No basta hacer la caridad con la limosna, es necesario poner fin a todas las actitudes de ambiciosa superioridad que causan humillaciones, injusticias, discriminaciones.
Después de esta aclaración, el profeta retoma de nuevo, con insistencia casi obsesiva, el tema de compartir el pan. Quiere que el pueblo asimile el interés, la premura, la solicitud de Dios por quien tiene hambre.
La conclusión de la lectura introduce el tema de la luz que aparecerá también en el evangelio. Si practicas esta nueva justicia “brillará tu luz en las tinieblas, tu obscuridad se volverá mediodía”. Los Israelitas se creían ser la luz del mundo por su devoción a Dios, por una práctica religiosa impecable: liturgias solemnes, cantos, oraciones, sacrificios y holocaustos. No era éste el culto agradable a Dios; no eran éstas las obras que harían de Israel la luz del mundo, sino la práctica de la justicia y el amor al prójimo.
Segunda Lectura: 1 Corintios 2,1-5
Hermanos 2,1: cuando llegué a ustedes, para anunciarles el misterio de Dios no me presenté con gran elocuencia y sabiduría; 2,2: al contrario decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo, y éste crucificado. 2,3: Débil y temblando de miedo me presenté ante ustedes; 2,4: mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu, 2,5: para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. – Palabra de Dios
Los cristianos de Corinto—lo habíamos señalado la semana pasada—no pertenecían a clase sociales altas, eran todos de origen humilde, gente que no contaba en la sociedad (cf. 1 Cor 1,26). Este hecho es interpretado por Pablo como signo de la preferencia de Dios por las personas depreciadas y sin méritos.
Esta elección, sin embargo, no ha de ser entendida como una revancha clasista (sería una nueva discriminación), sino como consecuencia lógica del amor de Dios, quien no ama al que se vanaglorie de sus méritos, sino a quien tiene necesidad de su amor.
En el episodio de hoy, el Apóstol retoma y desarrolla este tema confrontando la sabiduría humana y la potencia de Dios y aduce el ejemplo de la propia persona. Comienza con una alusión a su predicación (vv. 1-2). No ha venido a Corinto para enseñar una nueva doctrina. Si lo hubiera hecho, habría tenido necesidad de poseer “la sublimidad del lenguaje y de la sabiduría”. En Grecia era muy apreciada la sabiduría, la capacidad—como decía Platón—“de investigar la verdad en cuanto verdad; solicitud del alma sostenida por la recta razón”. Todo discurso sin la base de la demostración racional y de los recursos prestigiosos de los filósofos, era despreciado y tenido como fruto de la ignorancia, de la credulidad y de la religiosidad ingenua.
En este contexto cultural, Pablo ha anunciado un mensaje humanamente absurdo: ha pedido que crean en la propuesta de vida hecha por un hombre ajusticiado. No fue solamente escandaloso el contenido de su predicación. Era su misma persona, débil, timorata, incapaz de hablar, la menos idónea para llevar adelante con éxito una misión tan importante (vv. 3-5). A este respecto, circulaba entre los corintios un comentario mordaz que provocó la reacción resentida de Pablo: “Las cartas sí, son agresivas y enérgicas, pero cuando está presente físicamente es un hombre de apariencia insignificante y su palabra es despreciable” (2 Cor 10,10).
Pablo era consciente de su escasa habilidad oratoria. Lo había experimentado en Atenas cuando había intentado, sin éxito, de convencer a su audiencia recurriendo al lenguaje de los antiguos filósofos (cf. Hech 17,16-32). Un año después, en Tróade, tuvo la confirmación cuando un muchacho que lo escuchaba quedó vencido por el sueño y se cayó desde una ventana (cf. Hech 20,9).
A pesar de esta falta de recursos humanos, el evangelio había tenido una notable difusión en Corinto. ¿Por qué?, se pregunta Pablo, respondiendo él mismo: la palabra de Dios es potente en sí misma y su penetración en el corazón de los hombres no depende de mediaciones humanas, sino de la “manifestación del Espíritu y de su poder”. El Apóstol no se refiere a prodigios y milagros que podrían haber convencido a los corintios a acoger el evangelio, sino al fruto del Espíritu: esta forma de vida nueva, a pesar de la miseria y debilidades humanas, había sido adoptada por muchos miembros de la comunidad.
Evangelio: Mateo 5,13-16
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 5,13: Ustedes son la sal de la tierra: si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Sólo sirve para tirarla y que la pise la gente. 5,14: Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. 5,15: No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. 5,16: Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. – Palabra del Señor
Para definir a los discípulos y su misión, el evangelio de hoy emplea varias imágenes, especialmente una: la sal de la tierra (v.13).
Los rabinos de Israel solían repetir: “La Torá—la Ley santa dada por Dios a su pueblo—es como la sal y el mundo no puede estar sin sal”. Jesús hace suya esta imagen y, aplicándola a los discípulos, sabe que está usando una expresión que puede aparecer provocadora. Acepta la convicción de su pueblo que tiene a las Sagradas Escrituras como la “sal de la tierra”, pero afirma que sus discípulos, si asimilan la palabra y se dejan guiar de la sabiduría de sus bienaventuranzas, son también la sal de la tierra.
Son muchas las funciones de la sal y Jesús probablemente se refiere a todas ellas. La primera y más inmediata es la de dar sabor a los alimentos. Es por esto que desde los tiempos antiguos la sal era símbolo de la “sabiduría”. También hoy decimos que una persona tiene “sal” cuando habla sabiamente o que es “sosa” (sin sal) cuando su conversación es aburrida, sin contenido. Pablo conoce este simbolismo cuando recomienda a los colosenses: “que sus conversaciones sean siempre agradables, condimentadas con sal” (Col 4,6).
Así entendida, la imagen indica que los discípulos deben difundir en el mundo una sabiduría capaz de dar sabor y significado a la vida. Sin la sabiduría del evangelio ¿qué sentido tendría la vida, las alegrías y las penas, las sonrisas y las lágrimas, las fiestas y los lutos? ¿Qué sueños y esperanzas podrían alimentar al hombre sobre la tierra? Difícilmente irían más allá de lo que sugiere el Qohelet: “Esta es mi conclusión: lo bueno es comer, beber y disfrutar de todo el esfuerzo que uno realiza bajo el sol los pocos años que Dios le concede” (Ecl 5,17).
Quien está inspirado por el pensamiento de Cristo, saborea, por el contrario, otras alegrías, introduce en el mundo experiencias nuevas de felicidad inefable, ofrece a los hombres la posibilidad de experimentar la misma beatitud y belleza de Dios.
La sal no sirve solamente para dar sabor a los alimentos. También es usada para conservarlos, para impedir que se echen a perder. Esto nos hace pensar en la corrupción moral y, por asociación de ideas, en las fuerzas negativas, en los espíritus malignos. Contra éstos, los antiguos orientales se protegían usando la sal. Es de esta convicción atávica de donde se deriva, todavía hoy, el rito de esparcir sal para inmunizarse de maleficios y mal de ojo.
El cristiano es sal de la tierra: con su presencia está llamado a impedir la corrupción, a no permitir que la sociedad, guiada de principios malvados, se descomponga y caiga en decadencia. No es difícil constatar, por ejemplo, que donde no hay quien dé la voz de alarma, quien no haga presente los valores evangélicos, se difunde más rápidamente la disolución de costumbres, el odio, la violencia, la prepotencia. En un mundo donde se cuestiona la inviolabilidad de vida humana desde el nacer hasta el morir, el cristiano es la sal que nos hace recordar que la vida de toda persona es sagrada. Donde se banaliza la sexualidad, donde los adulterios y la promiscuidad no son llamados ya por sus propios nombres, el cristiano afirma la santidad de la relación hombre-mujer y el proyecto de Dios sobre el amor conyugal. Donde su busca el propio interés, el discípulo es la sal que conserva, recordando a todos la propuesta, heroica a veces, del don de sí.
La sal era también usada para confirmar la inviolabilidad de los pactos y acuerdos: los contrayentes cumplían el rito de comer juntos pan y sal o solamente sal. El pacto o acuerdo era llamado “acuerdo de sal”. Con este nombre se alude a la alianza eterna estipulada por Dios con la dinastía de David (cf. 2 Cr 13,5). También en este sentido los cristianos son la sal de la tierra cuando testimonian la indefectibilidad del amor de Dios, cuando anuncian que ningún pecado podrá jamás romper el pacto de fidelidad que une a Dios con el hombre, y con sus propias vidas demuestran que es posible corresponder a este amor divino si nos dejamos guiar por el Espíritu.
La “parábola” de sal concluye con una llamada a los discípulos a no volverse “insípidos”. La imagen asume una connotación sorprendente: los químicos afirman que la sal no se corrompe, y sin embargo Jesús pone en guardia a los discípulos del peligro de perder el propio sabor. Por extraño que pueda aparecer, Jesús los considera capaz de perpetrar cualquier absurdo, de hacer lo imposible como es corromper la sal, es decir, pueden hacer que el evangelio pierda su sabor.
Existe solo una manera de combinar este desastre: mesclar la sal con otra substancia que altere su pureza y genuinidad. El evangelio tiene su gusto y es necesario no alterarlo ni desnaturalizarlo, de lo contario, no es más evangelio.
La parábola de la sal es narrada inmediatamente después de la propuesta de “las bienaventuranzas”. El cristiano es sal si acoge íntegramente las propuestas del Maestro, sin añadir ni modificar nada, sin “peros”, sin condiciones con que intentamos ablandar el evangelio, hacerlo menos exigente, más practicable. Por ejemplo, Jesús enseña que debemos compartir nuestros bienes, que se debe ofrecer la otra mejilla, perdonar setenta veces siete…y este es el gusto característico de la sal evangélica. Siempre nos ronda la tentación de añadir al evangelio un poco de “sentido común”: no se debe exagerar, es necesario también pensar en uno mismo, si se perdona demasiado los otros se aprovechan, no se debe recurrir a la violencia cuando no sea estrictamente necesario…. Es así como el evangelio viene “azucarado”, se hace “practicable” …pero pierde su sabor. Es la derrota de la misión indicada metafóricamente con la imagen de la sal arrojada al camino: viene pisada como el polvo al que nadie presta atención ni da ningún valor.
La segunda función asignada a los discípulos es aquella de ser la ciudad colocada en el monte (v.14).
Todavía hoy, la mirada de quien recorre las carreteras de la alta Galilea es atraída por las numerosas aldeas colocadas sobre la cima de los montes y los declives de las colinas. Es imposible no darse cuenta, especialmente en primavera cuando el bermellón de las anémonas recubre el campo; es un auténtico placer para la vista. Las excavaciones arqueológicas demuestran constantemente que las cimas en donde surgen las aldeas, han estado habitadas desde tiempos muy remotos.
Jesús, crecido en una de estas aldeas, las ha presentado a los discípulos como imagen de su misión: con sus vidas, basadas sobre principios nuevos, deberán atraer la atención del mundo. No es una invitación a hacerse notar, a ponerse en un pedestal. Una actitud semejante contradiría la recomendación a no practicar el bien delante de los hombres para ser notados, a no tocar la trompeta para llamar la atención cuando se da una limosna (cf. Mt 6,1-2).
El aviso de Jesús hace referencia a un famoso testo de Isaías, donde se anuncia que el templo del Señor “será erigido sobre la cima de los montes y a él afluirán todas las gentes. Vendrán muchos pueblos… Pues de Jerusalén saldrá la palabra del Señor” (Is 2,2-5). De aquí en adelante—asegura Jesús—no será más a Jerusalén a donde dirijan su mirada los pueblos, sino a las comunidades de sus discípulos. Serán ellas las que atraigan los ojos admirados de los hombres…si tienen el coraje de ajustar su vida a las bienaventuranzas.
Asociada a la imagen del monte otra imagen es la de la luz (vv.14-16).
Los rabinos decían: “como el aceite lleva la luz al mundo, así Israel es luz para el mundo” o bien “Jerusalén es luz para las naciones de la tierra”. Se referían a la convicción de que Israel era el depositario de la sabiduría de la ley que Dios, por boca de Moisés, había revelado a su pueblo.
Algún rabino había intuido, sin embargo, que no solamente las palabras de las Escrituras, sino también las obras de misericordia eran la luz que surgió por orden de Dios al comienzo de la creación: “Que exista la luz”, se refería no solamente a la luz natural, sino también a las obras de los justos.
Llamando a sus discípulos “luz del mundo” Jesús declara que la misión confiada por Dios a Israel estaba destinada a continuar a través de ellos. Aparecería en todo su esplendor en sus obras de amor, concretas y verificables. Son estas obras las que Jesús recomienda que “hagan ver”. No quiere que sus discípulos se limiten a anunciar su palabra sin comprometerse, sin jugarse la vida por esta palabra.
La prueba de que los hombres han sido iluminados por esta luz tendrá lugar cuando den gloria al Padre que está en los cielos. Su respuesta, sin embargo, puede ser sorprendentemente la opuesta. Puede que les molesten las buenas obras de los cristianos y reaccionen con indiferencia y desprecio. No se debe concluir precipitadamente que esto sea así a causa de su condición malvada. En general no es el bien el que molesta, sino la percepción de alguna sombra de exhibicionismo, de cierta concesión a la ambición, a la vanidad, a la autocomplacencia. Estos fallos menores, quizás inconscientes, que acompañan hasta los gestos más nobles, privan a la buena acción de su característica más exquisita, más sublime, más “divina”: el suave perfume del desinterés y de la más absoluta gratuidad.
Los discípulos son llamados a hacer el bien sin esperar ningún aplauso, sin despertar ninguna admiración: “no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mt 6,3). No es a ellos a quienes se debe dirigir la alabanza sino a Dios.
La última imagen es deliciosa. Nos introduce en la humilde morada de un campesino de la alta Galilea donde, al caer la tarde, se enciende una lámpara de aceite hecha de barro, se la coloca sobre un soporte de hierro, situándola en alto para que ilumine hasta los rincones más recónditos de la habitación. A nadie le vendría en mente ponerla debajo de ningún recipiente.
La invitación es a no ocultar, a no esconder la parte más exigente y comprometida del evangelio. Los discípulos no se deben preocupar de defender o justificar las propuestas de Jesús, deben solamente anunciarlas, sin miedo, sin temor a verse ridiculizados o perseguidos. Esas propuestas serán para los hombres como una lámpara que “alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y amanezca el astro matutino en sus corazones” (2 Pe 1,19).
Hay un video disponible por el P. Fernando Armellini con el comentario para el evangelio de hoy en: http://www.bibleclaret.org/videos